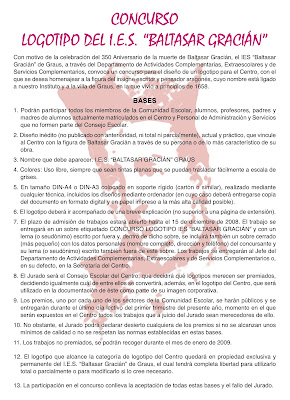Relucía el sol de mediodía, un domingo de verano; me encontraba con la vista perdida en el horizonte, donde terminaba la tierra humana y empezaba la de los sueños.
A través de mi ventana dejaba revolotear mis cabellos al viento como si de flores silvestres u hojas de otoño se trataran. Últimamente, se acercaba mucho el viento a los callejones de mi pueblo, se podía oler en él aires de cambio, de cosas nuevas.
Me preparé y sin más salté al vacío desde el marco de la ventana en la que me encontraba sentada, amortiguando la caída con una gran almohada que llevaba de polizón en la mochila. Segundos después ya corría colina abajo adentrándome en los sombríos y fríos bosques que amenazaban los confines de mi seguro pueblo.
Cuando quise mirar atrás, ya solo vi malezas y verdes entrelazados por los que de vez en cuando se dejaba ver un rayo de sol escurridizo o una gota de rocío que se había quedado congelada ahí, seguramente desde estaciones pasadas. ¿Y yo? Yo seguía corriendo, oliendo cada aroma que emanaba de los sauces y de las rocas colindantes. Tropezándome quizás, de vez en cuando, con las raíces de algún árbol centenario o algunas piedras dispuestas en el sitio preciso para entorpecer mi camino.
En algún momento de mi carrera contra la vida y el tiempo alcé la vista; había llegado a mi destino. Las aguas cristalinas de mi poza secreta, con la que soñaba todas las noches y a la que acudía cada día, parecían un baño de plata al reflejo del sol que se filtraba desde las copas de los pinos inclinados. Su melodía me llamaba como cada día con ese baile de luces y el balbuceo de sus pequeñas cascadas.
No lo pensé dos veces. Desnudé mi cuerpo sin vergüenza ni timidez, a sabiendas de que nadie rondaba por esos paramos alejados de la sociedad, y dejé mis prendas en una de las pocas rocas secas cercanas a la charca. Dudé un momento, quieta, observando mi reflejo un momento; sabía a dónde iba y qué era lo que hacía, y me sumergí de un salto grácil y rápido, alzando el cuello, como si de un cisne se tratara.
Aguanté la respiración y buceé por los estrechos túneles que el agua había erosionado en la montaña, llegando al fin a mi destino y apoyándome en la roca para recuperar el aliento. Observé un segundo la pequeña cueva que ya me sabía de memoria, intentando acaparar cada detalle alrededor del fino espejo en el cual me encontraba sumergida.
Brillaban cientos y cientos de cristales y gemas preciosas, que al contacto con los escasos rayos de sol, que se escapaban por las grietas que los años habían creado en sus gruesas paredes de piedra, hacían del recinto un santuario de luz y de color que dejaría con la boca abierta hasta al más serio de los grises abogados.
Mientras paseaba mi mirada por el escondite de paredes rocosas, te encontré a ti, que me observabas, intentando desaparecer entre las sombras. Tú, mi fiel subconsciente, mi remordimiento constante. Tú, por el que velo día y noche… y en quien no puedo dejar de pensar ni un instante. Tú, mi alma querida, a la que dejaba ahí cada noche y a la que volvía a recoger cada día.
Aunque nunca me lo dijiste, yo sé que cada vez estabas más perdida. Un día desapareciste, sin decirme adiós siquiera y rompiéndome en pedazos. Pero yo sigo yendo a la cueva sin dejar de pensar en volver a verte, con la esperanza de que vuelvas… con la esperanza de que mi alma aún siga viva.
Cuando alcé la vista, el sol se estaba apagando ya en el horizonte y el viento tímido y suave de mediodía se había convertido en una fría ventisca. Suspiré profundamente intentando captar los olores del exterior. Cerré la ventana y bajé a cenar.
Zuria Fenton Pagola